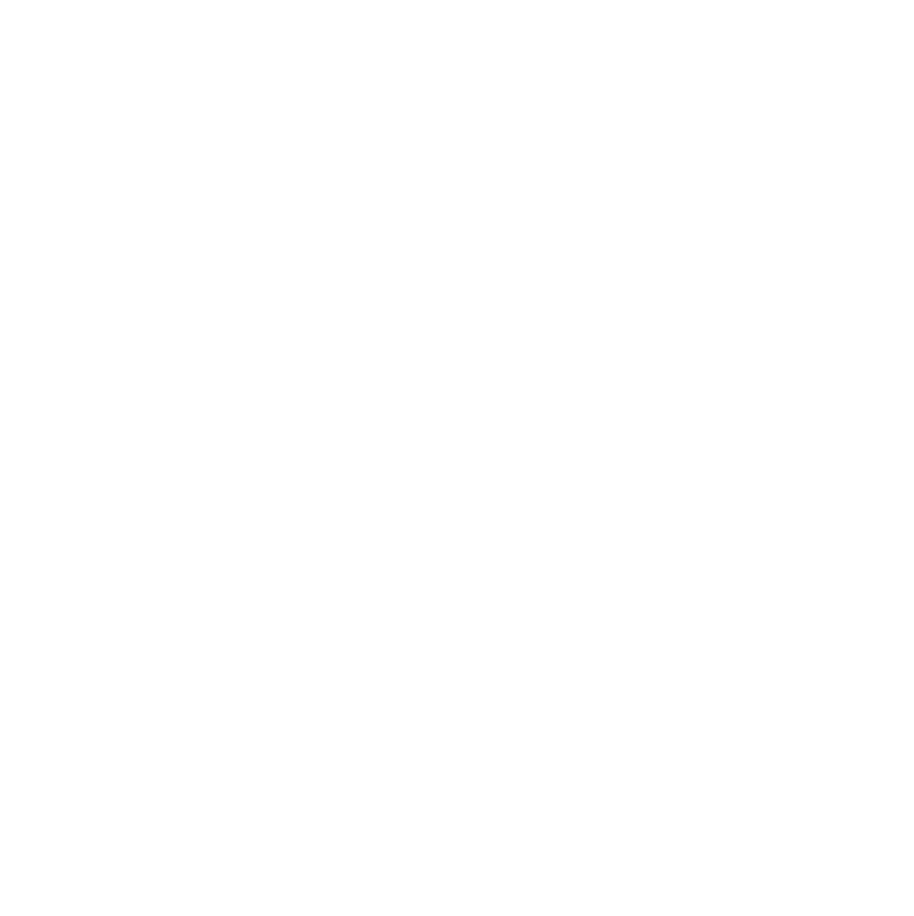|
|
|
– EVANGELIO –
En aquellos días, 39 María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; 40 entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
41 Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo 42 y, levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 43 ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 44 Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 45 Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá”.
46 María dijo: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, 47 se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 48 porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 49 porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es Santo, 50 y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 51 Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, 52 derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, 53 a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 54 Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 55 —como lo había prometido a nuestros padres— en favor de Abrahán y su descendencia por siempre”.
56 María se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa (Lc 1, 39-56).
|
Comentario al Evangelio – SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
En la Asunción de la Virgen María al Cielo, Dios anticipa sus designios con relación a la humanidad: la resurrección y el triunfo de los justos el día del Juicio Final.
I – La gloriosa cima de La santidad
La Santa Iglesia Católica compone la liturgia para la conmemoración de la Solemnidad de la Asunción de María Santísima con un objetivo bien definido, sintetizado en la Oración colecta: “Dios todopoderoso y eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos, te rogamos, que aspirando siempre a las realidades divinas lleguemos a participar con Ella de su misma gloria en el Cielo”.1 Nuestra condición humana, tan llena de luchas y dramas, pero al mismo tiempo también de gracias, tiende a volverse hacia las cosas concretas que nos rodean —salud, dinero, relaciones, etc.— y se olvida de las maravillas sobrenaturales, cuando en verdad la contemplación de éstas es esencial para hacernos partícipes de la gloria de la Santísima Virgen.
Una señal de la importancia de atenerse en primer lugar a los bienes de lo alto es que serán concedidos para siempre. El estado de prueba en el que nos encontramos es efímero y cuando concluyan los breves días de nuestra existencia entraremos en la eternidad, donde viviremos en permanente convivencia con Dios, los ángeles y los santos, en el Cielo, o bien con los demonios y los condenados, en el infierno.
“Y hubo un combate en el Cielo”
La primera lectura, extraída del Apocalipsis (11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab), nos pone en la perspectiva de la prueba a la que fueron sometidos los ángeles. Éstos salieron de las manos de Dios el primer día de la Creación —cuando dijo: “Exista la luz” (Gén 1, 3)—,2 concomitantemente al Cielo empíreo, cuyo nombre evoca las bellezas del fuego, pero no su poder de destrucción. Como Dios tenía en vista la constitución de un único universo, donde coexistiesen seres espirituales y materiales, no tendría sentido crear materia sin gobernantes o administradores que no tuviesen nada que tutelar.3
Antes de gozar de la visión beatífica, es probable que Dios les hubiera comunicado a esos ministros suyos el plan de la Creación, revelándoles los designios relativos a la Encarnación del Verbo, su obra más perfecta, donde brillaría la figura de la Virgen. Como afirma San Bernardo, “no parece increíble que estando lleno de sabiduría y elevado a la más alta cima de perfección, [Lucifer] supiera que había de haber hombres que llegarían al mismo grado de gloria que él”.4 Ahora bien, en su condición de mera criatura humana, María Santísima despierta no poca aversión en los ángeles que se rebelarían, ya que no se hallaban inclinados a aceptar con humildad y total disponibilidad la voluntad divina.
Se habían entretenido demasiado en la consideración inmediata de las cosas —como enseña Santo Tomás,5 citando a San Agustín—, basándose en su propia inteligencia, sin remontarse al Creador. Y al hacer una comparación entre el día, la tarde y la noche, el Doctor Angélico muestra que quienes procuran comprender las cosas en Dios poseen un conocimiento que se puede calificar de matutino y los que las ven directamente, para sólo después elevarse a quien las creó, tienen un conocimiento vespertino. “Siempre hay día en la contemplación de la inmutable Verdad y continuamente tarde en el conocimiento de la criatura en sí misma”,6 afirma el Doctor de la Gracia. Entonces, seamos cautelosos y no nos entretengamos en la mera consideración de los seres en sí, por riesgo a disociarnos de la Sabiduría eterna y caer en pecado.
Pues bien, eso fue lo que ocurrió con un tercio de los ángeles. Y en consecuencia, cuando se les mostró el plan de la Redención estaban tan ensimismados que el orgullo los cegó y se rebelaron. Lucifer, el más elevado de todos, se alzó vociferando: “Non serviam — ¡No serviré!” (Jer 2, 20); ni a Dios, ni a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ni a Aquella que iba a ser la Reina de los Ángeles. Tal acto de insubordinación suscitó el grito de indignación de San Miguel: “Quis ut Deus? — ¿Quién como Dios?”. Tras una exacerbada batalla, los amotinados fueron arrojados al infierno (cf. Ap 12, 4.7-9).
Una vez que hubieron caído del Cielo, tuvieron la insensata ilusión —sobre todo Lucifer— de querer impedir la Encarnación del Verbo, que traería la salvación al género humano. En la lectura del Apocalipsis se muestra al demonio deseoso por devorar al Mesías y alcanzar a su Madre, pero, a pesar de todo el empeño y de la capacidad angélica del príncipe de las tinieblas y de sus secuaces, Dios destruye sus artimañas infernales y la Santísima Virgen concibe y da a luz a su Hijo, que realiza la obra de la Redención. Como corolario, ambos suben al Cielo en cuerpo y alma y son glorificados: “Ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo” (Ap 12, 10b).
Cristo resucitado, fundamento de nuestra fe
 |
En la segunda lectura de esta Solemnidad escuchamos la voz de San Pablo, el heraldo de la Resurrección, dirigiéndose a los corintios (1 Cor 15, 20-27a). Quiso la Providencia que buena parte de su apostolado lo desarrollara entre los griegos, un pueblo que no admitía la resurrección de los cuerpos al final de los siglos, ya que si lo aceptaban tendrían que reconocer por fuerza la existencia de una vida post mortem y en función de ella, seguir la moral. Como no estaban dispuestos a asumir un comportamiento íntegro, fueron rodando precipicio abajo impelidos por el vicio de la impureza. La depravación de sus costumbres quedó registrada en la Historia. En un versículo anterior les dice San Pablo: “si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe” (1 Cor 15, 14).
La firme convicción que caracteriza su doctrina acerca de este misterio nos lleva a pensar que el Apóstol habría tratado de ello con el propio Señor, quien le suministraría clarísimos elementos para sustentar tal verdad. Por eso asegura que poco le importa el sufrimiento, la alegría o cualquier circunstancia adversa, pues nada podía se pararlo de Cristo (cf. Rom 8, 35), al considerar la muerte como una ganancia (cf. Flp 1, 21) y un medio para unirse aún más al Salvador. De hecho, San Pablo deposita una esperanza extraordinaria en la resurrección, de la cual dan testimonio sus cartas, en las que encontramos a cada paso alguna referencia a ese grandioso acontecimiento.
Precedidos por un eminente miembro del Cuerpo Místico
Las enseñanzas paulinas con respecto a la resurrección, que buscan estimular en nosotros la esperanza —“Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto” (1 Cor 15, 20)—, también pueden aplicarse con toda propiedad a la Santísima Virgen. A partir del momento en que el Redentor constituyó su Cuerpo Místico, del cual Él es la Cabeza, no se comprende que sólo Él resucitara, ya que sus designios consisten en abrir camino para que el Cuerpo entero goce del mismo beneficio. Si Jesús resurgiera de entre los muertos y todos los miembros de la Iglesia triunfante permanecieran en el Cielo únicamente en alma, incluso después del Juicio Final, sería una obra deforme, poco ajustada a su divino modo de proceder.
Por tanto, continúa San Pablo, “si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados” (1 Cor 15, 21-22). Al trazar un paralelo entre Cristo y Adán, el Apóstol muestra que no conoceríamos la muerte si no fuera por el pecado del primer hombre, siendo necesario que otro hombre triunfara sobre él. Nuestras almas ya han sido purificadas de la mancha original por el Bautismo, pero nos falta aún vencer la muerte con nuestros cuerpos resucitados. Sin embargo, “cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después todos los que son de Cristo, en su venida” (1 Cor 15, 23). Entre los que son de Cristo destaca la Santísima Virgen, la más excelsa criatura humana, que adquiere cuerpo glorioso y ocupa en el Cielo un lugar especial por ser la Madre de Dios.
Aunque la Iglesia no haya definido si María murió o no, es dogma de fe que pasó el umbral de la eternidad en cuerpo y alma, realizando el plan de Dios. Su Asunción nos ofrece una garantía de esperanza, que en cierto sentido puede ser considerada mayor que la de la Resurrección del Señor. Esta osada afirmación se relaciona con que Ella, en cuanto pura criatura, es la Hija primogénita de la Iglesia, el miembro del Cuerpo Místico de Cristo de mayor elevación, y se encuentra, por consiguiente, más próxima de nuestra contingencia humana que su divino Hijo, que es hombre y también es Dios.
A ejemplo de María
En el tránsito de María Santísima de este mundo hacia la eternidad vislumbramos de antemano lo que nos sucederá en el Juicio Final, si morimos en estado de gracia. Todos nosotros — esto es una profecía que cualquiera puede hacer, sin riesgo de incurrir en error— nos marcharemos de esta vida. ¿Y cuánto tiempo va a mediar entre la muerte y la resurrección? No importa, porque para Dios nada es imposible. Nuestra alma fue creada por Él a partir de la nada y el cuerpo, aun teniendo origen humano en nuestros padres, fue constituido por Él. Adán, el ser más bello de toda la obra de la Creación, fue modelado como un muñeco de barro por un artista llamado Dios, y también el barro fue creado sin ninguna clase de materia preexistente, como el resto del universo. Esto nos demuestra que Dios, al ser omnipotente, puede crear y volver a crear a todos los seres. Así como nos formó individualmente e infunde el alma en cada niño recién concebido, puede mandar que los restos mortales de personas fallecidas —algunas hace miles de años, como nuestros padres Adán y Eva— se reúnan y sus cuerpos se reconstituyan en estado glorioso. En definitiva, la resurrección certifica la omnipotencia divina. Ya sólo por el mero recuerdo de que moriremos, seremos sepultados y esperaremos hasta que seamos recompuestos de forma gloriosa, hasta el punto de adquirir un cuerpo espiritualizado, gozamos anticipadamente de ese momento de extraordinaria belleza en que triunfaremos, como la Santísima Virgen en el día de su Asunción.
María no podía contener más gracia
 |
Dejando al margen si María Santísima murió o no, es edificante considerar que por ser inmaculada nunca sufrió ninguna enfermedad, no envejeció o padeció la mínima molestia resultante del pecado, y su cuerpo no estuvo sujeto a la descomposición, siendo ésta una de las razones de su Asunción al Cielo. Planteemos, no obstante, algunas hipótesis con respecto a otros motivos que habrían llevado a la Santísima Virgen a pasar de esta vida a la eternidad con su cuerpo glorioso.
Enseña la doctrina católica que la caridad es una virtud que radica en la voluntad.7 Cuando el amor es muy fuerte, empuja al que ama a unirse al que es amado. Todo cristiano, en el día del Juicio, deberá presentar su progresión en la caridad, por ser ésta imprescindible para entrar en el Cielo. Ahora bien, hubo alguien que dejó esta vida no con amor, sino por amor: la Virgen María. Afirma San Alberto Magno que “el que más recibe está obligado a amar más. Es así que la Santísima Virgen recibió muchísimo más que todas las criaturas; luego estaba obligada a amar más que ninguna”.8 Y así lo hizo, concluye el santo doctor. De tal manera se intensificó en Ella la caridad que el cuerpo ya no podía sustentar más al alma, y el deseo de contemplar a Dios cara a cara para unirse a Él, hizo que el alma de María Santísima, al subir, se llevara también su cuerpo. Al mismo tiempo, es cierto que en Ella la gracia, aunque plena desde su concepción, aumentó incesantemente a lo largo de su vida hasta el punto de que ya no podía contenerla más cuando ocurrió la Asunción. He aquí la maravilla de una criatura humana que, de plenitud en plenitud, de perfección en perfección, había llegado al límite extremo de todas las medidas, hasta casi no existir diferencia entre su comprensión del universo y la propia visión de Dios. ¿Qué le faltaba? Tan sólo la Asunción. Su alma alcanzó tal sublimidad, elevación y esplendor, que el velo de separación entre la naturaleza humana y la visión beatífica se volvió tenue, se deshizo, y —sin necesidad de pasar por ningún juicio— Ella vio a Dios. En consecuencia, su cuerpo se hizo glorioso y se elevó al Cielo.
Subiendo al Cielo en virtud de la gracia
En función de ello, es indispensable corregir cierta visualización que nos ofrecen determinadas obras de arte, algunas incluso piadosas, en las que María aparece envuelta en una nube, siendo elevada al Cielo por unos angelitos, representados la mayoría de las veces como si hicieran esfuerzo para llevarla. En realidad, por tener el alma en la visión beatífica, su cuerpo glorificado ya gozaba de la agilidad, una de las cualidades de este estado. Se desplazaba con extraordinaria facilidad, con la rapidez del pensamiento, pudiendo subir al Cielo por sí misma. ¿La habrían acompañado los ángeles? Sí, pero por veneración, sin necesidad de transportarla, pues poseía más gloria que todos ellos juntos.
¿En qué consiste entonces la diferencia entre la Asunción de María y la Ascensión del Señor? Él subió a los Cielos tanto por su poder divino — porque es Dios mismo— como por la virtud de su alma glorificada, que movía su cuerpo.9 Y la Asunción de su Madre virginal tuvo como causa solamente la gloria de su cuerpo, sometido a su alma bienaventurada.
La humanidad divinizada entra en la gloria
Otra razón de la conveniencia de ese magnífico acontecimiento es la restitución debida a Dios por todos los beneficios concedidos al género humano. Ya que la segunda Persona de la Santísima Trinidad bajó del Cielo para encarnarse, trayendo al mundo la divinidad humanizada, sería justo que una persona humana hiciera un ofrecimiento armónicamente contrario y llevara al Cielo lo mejor de la santidad, lo más bello, excelente y extraordinario que pudiera existir en la tierra: la humanidad divinizada. Esta misión le fue reservada a María. Por otra parte, Ella fue el sagrario del Hijo de Dios durante los nueve meses en que engendró a la humanidad santísima de Cristo. Era comprensible que habiéndolo recibido como tabernáculo en la tierra, también la recibiera Él en su Santuario celestial.
Júbilo en la eternidad
¡Qué gozo incomparable no habrán experimentado todas las almas bienaventuradas cuando la Santísima Virgen entró en cuerpo y alma! Aunque su divino Hijo ya estuviera allí resucitado en compañía de los elegidos, el hecho de unirse a ellos, siendo la más bella, elevada y santa de las puras criaturas, fue una irrupción de consolación para cuantos aguardaban la resurrección de sus cuerpos. Por lo que respecta a los ángeles, estaban esperando desde hacía mucho tiempo tal acontecimiento, pues María fue la piedra de escándalo, el signo de contradicción que había dividido al mundo angélico, y la fidelidad a Ella como protagonista del plan divino había sido la causa de la beatitud de los buenos.
Además de esto, otro motivo les hacía anhelar la llegada de la Santísima Virgen María: cuando Dios creó el Cielo empíreo, lo hizo de manera definitiva, habiendo preparado desde el principio todos los tronos destinados a los bienaventurados y, entre ésos, el de Jesucristo hombre y el de Nuestra Señora Reina. De modo que los ángeles, desde mucho antes de que ambos nacieran, observaban y admiraban la magnificencia de los lugares reservados para Ellos, y se preguntaban cuándo serían ocupados. Es posible que en el caso de María, Dios les hubiera dejado con la intriga, sin revelarles pormenores sobre su natividad, a fin de que plantearan hipótesis a lo largo de la historia de la salvación y permanecieran siempre atentos para discernir cuándo la prevaricación del pueblo elegido le llevaría a suscitar a aquella hija perfecta. Ávidos de verla sentada en el trono que le había sido destinado, querían venerarla, rendir honores y homenajes a una Reina que, siendo tan sólo criatura humana, tendría más gracia que todos ellos juntos. En el instante mismo de su subida al Cielo es cuando, finalmente, ven la realización de ese anhelo, ¡y con cuánto júbilo!
La coronación de la Santísima Virgen
Bien podemos imaginarnos cómo fue su triunfo en el Cielo tras haber completado su misión: las tres Personas de la Santísima Trinidad recibiéndola y glorificándola. El Padre la coronó, le confirió un poder impetratorio y depositó en sus manos el gobierno de la Creación, y pasó a ser la administradora de los tesoros divinos; un suspiro suyo es capaz de mover la voluntad del Creador. El Hijo, la Sabiduría eterna y encarnada, le dio toda la sabiduría. Y el Espíritu Santo, en cuanto Esposo, le concedió la facultad de santificar a las almas.
II – La humildad, fuente de la grandeza
Toda la grandeza que contemplamos en la Virgen tiene origen en su humildad, lo que se hace patente en el pasaje del Evangelio que la Santa Iglesia recoge en esta solemnidad. En la primera parte vemos sobre todo cómo Santa Isabel la elogia y exalta. Dado que ya tuvimos la ocasión de hacer amplias consideraciones al respecto,10 limitémonos a comentar brevemente, en el reducido espacio del presente artículo, las palabras de María, es decir, el Magnificat.
Riquísimo y de incomparable belleza, como conviene a un cántico nacido de los labios de la Santísima Virgen, bien puede ser considerado como un hito en la Historia, dividiéndola en dos etapas: lo que vino antes, el egoísmo; y lo que vino después, la santidad, fruto de la humildad. Con el pecado original el orgullo se introdujo en la humanidad, manchando su trayectoria hasta el momento en que, sin sombra alguna de ese vicio, nació María. Su visita a Santa Isabel es para nosotros un ejemplo de la preocupación que debemos tener los unos con los otros, procurando que cada cual llegue a ser más de lo que es.
La humildad de María le hizo merecer la gloria
46 María dijo: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, 47 se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 48 porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 49 porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es santo, 50 y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación”.
Dios es la Bondad y, por tanto, sumamente dadivoso, ya que es propio a su naturaleza la constante disposición de dar. El gran problema somos nosotros, porque a menudo ponemos obstáculos a su generosidad. En los primeros versos del Magnificat, la Virgen muestra cómo el Señor mira a sus criaturas con amor y deseo de concederles sus dones. Nos quiere tanto que, en virtud de ese amor, va infundiendo en nuestras almas el Bien —que es Él mismo. Éste es el principio y la raíz de toda perfección y santidad, y no el esfuerzo personal, como tal vez podríamos llegar a creer. María no puso obstáculos a esa acción divina debido al reconocimiento de su propia nada y la clarísima conciencia de su contingencia hizo que la mirada creadora de Dios se posara sobre Ella y obrara maravillas. Su humildad le dio el mérito para ser la Madre de Dios y, habiéndose acrisolado a lo largo de su vida terrenal, la hizo digna de la Asunción al Cielo.
Una figura puede ayudarnos a entender con más claridad esta verdad: imaginémonos a una gran costurera a la que le regalan un tejido de lino blanco y decide entonces hacer un bordado extraordinario en él; si le hubieran dado una tela estampada no tendría la oportunidad de ejercer sus habilidades. Lo mismo ocurre cuando Dios encuentra en nuestras almas el vacío: decide realizar en ellas un magnífico “bordado”, como lo hizo con la Virgen María.
Cuando conocemos a personas llenas de sí nos compadecemos de ellas, pues nos damos cuenta de que impiden que Dios las colme con su gracia. Les falta la humildad. Ésta se va volviendo rara en nuestros días y no debe ser confundida con esa falsa virtud propugnada por el igualitarismo, desdoblamiento del orgullo, a su vez padre de todos los vicios y causa más profunda de tantos desvaríos sentimentales e impuros. La auténtica modestia existe cuando hay disponibilidad con relación a Dios, entera consonancia con Él, abandono en sus manos y deseo de cumplir su santísima voluntad. ¡Cuánta falta le hace a la sociedad de hoy ese estado de espíritu!
Las promesas del mundo frente a las promesas de Dios
51 “Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, 52 derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, 53 a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos”.
El cántico del Magnificat pasa a una segunda parte en estos versículos. En la primera, como hemos visto, María describe los favores recibidos, y en esta segunda muestra cómo el mundo es nada, con el fin de resaltar lo mucho que éste y el demonio, con apariencias de enorme poder, hacen promesas muy diferentes a las divinas. Parecería que la paz mundana calma todos nuestros deseos ilegítimos, fruto del pecado original. Sin embargo, cuando el adversario de Dios nos propone algo, tengamos la certeza de que será precisamente lo que nos va a robar. El demonio nos promete la gloria y es la gloria eterna lo que nos arrebata; nos promete el bienestar y es el bienestar lo que nos quita, puesto que si pecamos seremos infelices en esta vida y después por toda la eternidad, igual que él.
La paz que Dios nos ofrece exige lucha. “Si vis pacem, para bellum — Si quieres la paz, prepárate para la guerra”.11 Para que logremos la verdadera paz dentro de nosotros, es necesario batallar contra nuestras malas inclinaciones y ser héroes. Entonces es cuando el Señor “hace proezas con su brazo”, que es omnipotente y derriba a los orgullosos, mientras que “levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo” (Sal 112, 7-8). Al mismo tiempo, llena de dones y gracias a aquel que tiene sed y hambre de justicia, y despide con las manos vacías a los que se juzgan llenos de los bienes del mundo, o sea, prestigio, fortuna, ciencia, etcétera.
Dios siempre supera nuestras expectativas
54 “Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 55 —como lo había prometido a nuestros padres— en favor de Abrahán y su descendencia por siempre”.
En la última parte de su inspirado cántico, la Santísima Virgen destaca cómo Dios —de manera opuesta al demonio, al mundo y a la carne— da todo lo que promete y lo hace con superabundancia. Nos ofrece una vida eterna extraordinaria y cuando veamos la realidad nos daremos cuenta de que nos concedió mucho más de lo que fuimos capaces de imaginar. A la luz de la contemplación de la gloria de María se nos invita en este día, con el Magnificat, a tener el corazón lleno de confianza en el Señor que, en su prodigalidad divina, quiere colmarnos de bienes, siempre que no pongamos obstáculos.
 |
III – un Camino de luz se abre para todos
La liturgia de esta solemnidad nos abre unas puertas enormes y un camino florido y lleno de luz en lo que se refiere a la salvación eterna. Ante la garantía de nuestra resurrección que el misterio de la Asunción de María Santísima nos concede, deberíamos considerarnos unos a otros mutuamente según ese ideal, como si ya hubiéramos resucitado, pues por encima del abatimiento y de las pruebas de esta vida, brilla la esperanza de la glorificación hacia la cual nos dirigimos.
Vivamos buscando los bienes de lo alto, y que nuestro pensamiento acompañe el trayecto seguido por María Virgen. Ella entró en el Cielo en cuerpo y alma y fue exaltada; como nosotros en el momento presente no podemos adentrarnos físicamente en él, hagámoslo al menos con el deseo. Volvámonos hacia el trono de María Asunta y así recibiremos gracias tras gracias para estar siempre en ese camino que nos conducirá a la resurrección feliz y eterna cuando recuperaremos nuestros cuerpos en estado glorioso.