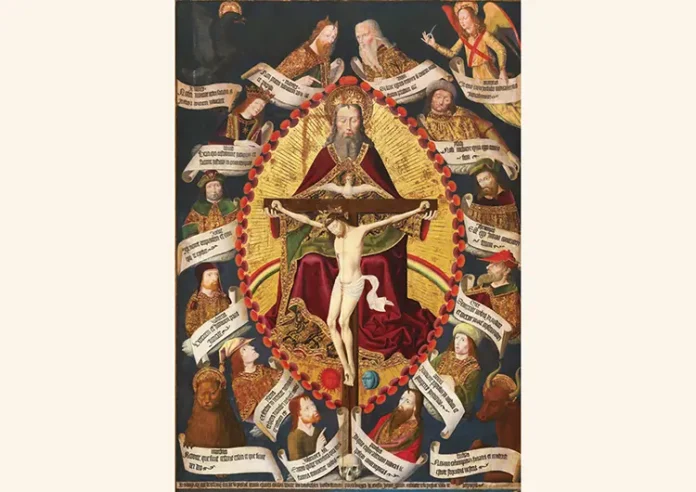
18 de enero – II Domingo del Tiempo Ordinario
Narra el Discípulo Amado que, al ver acercarse a Jesús, San Juan Bautista les dijo a sus discípulos, lleno de júbilo interior: «Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» (Jn 1, 29). Y a continuación declaró: «Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo» (Jn 1, 30).
Vemos en estas palabras del Precursor una manifestación de la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, pues, por una parte, Él viene a perdonar los pecados —y para el pueblo hebreo de entonces estaba claro que sólo Dios podía hacerlo— y, por otra, existe desde toda la eternidad, una noción difícil de comprender para nuestra mentalidad cronológica.
Estas consideraciones nos ayudan a entrenarnos y a crecer en nuestra fe.
En el siguiente pasaje, el Bautista nos revela el misterio de la Santísima Trinidad —por el cual afirmamos que existe un sólo Dios en tres personas— y el de la Encarnación, los dos mayores misterios de nuestra santa religión. No los comprendemos por la simple razón, sin el auxilio sobrenatural de la fe, mediante la cual creemos en estas sublimes verdades. Si no hubieran sido reveladas, jamás lograríamos conocerlas.
He aquí las palabras con las que el Evangelio de San Juan presenta esa revelación: «El que me envió a bautizar con agua [el Padre] me dijo: “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu [el Espíritu Santo] y posarse sobre Él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios [el Hijo]» (1, 33-34).
¡Cuánta maravilla presenció y comprendió el Precursor! Pero ese misterio —si somos fieles a Dios, correspondemos a la gracia y nos salvamos— también nosotros podremos contemplarlo por toda la eternidad.
Entre las tres personas de la Santísima Trinidad hay una relación que constituye la propia vida eterna de Dios, tan extraordinaria, elevada y rica que no alcanzamos a imaginarla siquiera: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó» (1 Cor 2, 9). No obstante, por la gracia podemos participar de esa vida divina ya durante nuestra existencia terrenal, perseverando en el camino de la fe y en la práctica de la virtud, hasta que florezca en plenitud, por siempre, en el Cielo.
La lectura del Evangelio del segundo domingo del Tiempo Ordinario nos ayuda a recordar estos eminentísimos misterios y a elevar nuestra alma hacia ellos.
Esforcémonos, durante nuestra peregrinación terrena, en velar por nuestra fe, vivir en coherencia con ella, alimentarla debidamente con la oración y los sacramentos, para que seamos merecedores de la bienaventuranza eterna, donde veremos cara a cara al Dios uno y trino.









