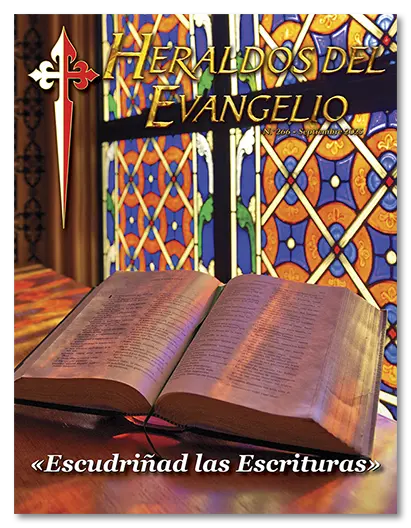La Sagrada Escritura fue redactada por Dios mismo, a través de la pluma de distintos autores. La Biblia guarda, en este sentido, cierta analogía con la unión hipostática, pues, al igual que ésta reúne en sí la naturaleza humana y la divina, las páginas de aquella contienen la participación de ambas.
Ahora bien, incluso unido a la humanidad, Cristo no posee más que una persona, la divina. Por lo tanto, una distancia infinita lo separa de la creación, constituida por innumerables grados de perfección.
Esa gradualidad se aplica también a la Revelación, cuyo ápice es el propio Verbo de Dios. Dada su infinita grandeza, convenía que en la cima del «libro de las criaturas» existiera un puente que conectara la Majestad divina con los demás hombres. Y el nombre de ese puente bendito es María.
Aun antes de la encarnación del Verbo, el ángel le había anunciado que el Señor ya se había unido a Ella. La «llena de gracia», se puso a meditar las palabras de Dios contenidas en el anuncio angélico, como perfecta exégeta. El Paráclito, finalmente, la cubrió con su sombra, para que concibiera al Hijo unigénito del Padre (cf. Lc 1, 28 38). En Ella, el Verbo no sólo se reveló, sino que se hizo carne y habitó entre nosotros (cf. Jn 1, 14).
La Santísima Virgen es también modelo para la interpretación de las Escrituras por su humildad —«He aquí la esclava del Señor» (Lc 1, 38)—, pues «Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes» (Sant 4, 6). Por su fíat, se hizo una nueva creación. Otrora Dios se había revelado por medio de los profetas; «en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo» (Heb 1, 2), nacido de María.
En su visita a Isabel, Nuestra Señora sigue fielmente el lema tomista: más perfecto que simplemente contemplar es transmitir a los demás lo que se ha contemplado (cf. Suma Teológica, II-II, q. 188, a. 6). Ella se convirtió en heraldo del Verbo junto a su prima, hasta el punto de ser alabada con el mayor de todos los elogios: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!» (Lc 1, 42).
En las bodas de Caná, la Madre del buen consejo se manifiesta aún como aquella que discierne los designios de Dios: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2, 5). Su lectio divina era esencialmente mística: «María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2, 19).
Como insigne exégeta, leyó el misterio de la cruz en pie (cf. Jn 19, 25), como muestra de su total fidelidad a la Palabra. Por último, en Pentecostés, atrajo como un imán al Espíritu Santo, para que éste se revelara, como siempre, in medio Ecclesiæ —en el seno de la Iglesia.
En suma, como obra maestra de la creación, la Santísima Virgen es el acueducto del que emana la fuente de agua viva de la Revelación de Dios. En ella, reiteremos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.